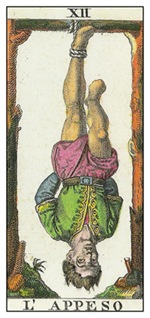Continuar leyendo ▼
27 febrero 2009
Sueños (IV) El autoanálisis de los sueños
Continuar leyendo ▼
25 febrero 2009
Sueños (III). La interpretación del material
no existe diccionario.
Aquello que resulta evidente para cualquier clínico experimentado, no deja de sorprender a la población lega. No existe un manual de términos común, ni alfabético ni mucho menos temático. El terreno de lo onírico ha sido desde siempre tan atractivo como criticado, y se han ido erigiendo a su alrededor un sinfín de leyendas que más de uno da por supuestas. Todos hemos oído mencionar tradiciones en torno a lo que significa el caer de un diente, o soñar con perlas, o… (ponga aquí el vaticinio de su localidad).
Los ladrillos con los que se edifican los sueños son comunes a toda cultura y sociedad, más la manera de organizarlos es propia de cada individuo, e intentar sacar factor común es una empresa por muchos emprendida pero con pocos resultados prácticos a nivel objetivo.
Continuar leyendo ▼Esto no debería significar que varios terapeutas interpretaran cosas distintas de un mismo sueño (lo cual evidentemente puede suceder), sino que para cada individuo el cifrado de la información es diferente. ¿Se puede derivar de esto que la interpretación de los sueños un arte, al fin y al cabo?
Para nada. Desde nuestra posición de analistas debemos saber adecuarnos al diccionario parlante que tenemos enfrente, para extraer de ese sujeto el material que él mismo cifró y devolvérselo aplicado a su vida consciente, lo menos contaminado posible por nuestra intervención. Pese a que la mayoría de las veces nos movemos en terreno pantanoso, deberíamos esforzarnos por no interpretar sino guiar, por no dar un punto de vista (por muy profesional que éste sea) sino servir de guía para que el propio paciente vaya destramando los enigmas que él mismo anudó la noche anterior. Se puede concluir que, a medida que más conoce a la persona, más sencillo es intuir el método de cifrado escogido.
¿Utiliza el sujeto más metáforas o se decanta claramente por las metonimias? Aquel paciente (típicamente obsesivo, por otra parte) que en su discurso diario hilvana metonimia tras metonimia, desplazamiento tras desplazamiento, no es extraño que acuda al mismo mecanismo durante su actividad onírica.
“Un gigantesco globo que explotaba ante mi cara” evidentemente cobrará distintas interpretaciones dependiendo que nos lo cuente un niño (que la tarde anterior había asistido a una fiesta de cumpleaños) o que sea expuesto por una mujer en su última semana de gestación. El “arte” de la interpretación consiste pues, una vez más, en estar abierto a contemplar el mayor número posible de hipótesis y, con todo el abanico de alternativas sobre la mano, elegir aquellas sobre las que se decide apostar, con la ayuda que nos supone el bisturí de la asociación libre.
23 febrero 2009
Sueños (II). La reconstrucción de lo soñado
Tendemos a la coherencia (de nuevo pueden preguntárselo a los cognitivistas), y muy a menudo rellenamos el incómodo material faltante recurriendo a la razón consciente. Como ocurre con el discurso, allí donde falla la lógica, allí donde faltan ladrillos para articular un sueño, es donde suele esconderse el material más relevante. Tendemos a pasar por alto los mayores filones en pos del material más conexo.
Se hace imperativo avisar al paciente sobre el mecanismo de la reconstrucción. El sueño debe ser expuesto al analista tal cual, sin artificios ni remiendos, siendo sospechosos aquellos relatos detallados y lineales, demasiado imperfectos en su perfección.
Igualmente debe ser el analista quien realice la criba entre los sueños para seleccionar los más significativos, aquellos con un mayor contenido metafórico, no permitiendo al paciente el salvar del repertorio los que considera “más interesantes”.
“De repente, ya no estaba allí (…) era un sitio desconocido, y estaba acompañado por dos personas también desconocidas”
No hay desconocidos en los sueños. Ni ubicaciones ni personas.
Continuar leyendo ▼El cerebro siempre utiliza material ya existente en nuestros registros mnémicos para construir los sueños. Detrás de una cara desconocida, la mayoría de las veces, tenemos que ponernos sobre aviso ante el más que posible efecto de la represión. Allí donde el paciente tiende a ir más deprisa, como restándole importancia a aquello que no puede verbalizar, las más de las veces se esconde la interpretación más certera.
Es necesario pues indagar sobre esos detalles de forma exhaustiva, recurriendo a la asociación libre para instaurar de nuevo los eslabones allí donde la represión deshizo los enlaces.
Aquí habría que hacer una salvedad sobre la asociación libre, arma de doble filo cuya mayor ventaja es simultáneamente su peor sesgo. Invitando al paciente a asociar, de forma a menudo muy poco libre porque se le incita a hacerlo con rapidez, podemos bien encontrarnos con el verdadero significado latente del sueño o, por efecto de la sugestión (verdadera enemiga de la terapia analítica), sorprendernos con que el sujeto termina realizando aquellos enlaces que él cree queremos oír (en todo un alarde de fuegos artificiales proyectivos), sobre todo si la persona en cuestión cree tener conocimientos acerca del psicoanálisis.
Pongamos un supuesto:
“Estaba copulando con una desconocida…” pausa significativa, el paciente mira al analista y, en tono sardónico, añade: “…y no es que se tratará de mi madre”.
¿Se trata de una negación proyectiva (lo que agilizaría mucho la resolución del sueño) o nos hemos colocado ante el paciente en una posición muy ortodoxa, de manera que nos ve como acólitos de un Freud que todo lo achacaba a conflictos edípicos?
19 febrero 2009
La interpretación de los sueños (I). Restos diurnos

Si se cree en la existencia de un inconsciente no arbitrario y elaborado (ventaja que cada vez elegimos menos especialistas), la forma en que se codifica la información de dicho aparato psíquico (complejo en base a su desconocimiento) pasa por el rasero del mecanismo de la metáfora y la metonimia. Es de esta forma, en base a las respectivas condensaciones y desplazamientos, cómo se explican los fenómenos psicoanalíticos de la asociación libre o la propia interpretación de los sueños.
Porque, ¿qué es interpretar un sueño? ¿Qué extraño y taimado arte se esconde tras dicho proceso de interpretación? ¿Quiénes son los elegidos para desempeñar la magia y en base a qué criterios?
Como suele ocurrir con la magia, detrás hay truco.
Continuar leyendo ▼
I. Los restos diurnos
El primer paso en la interpretación siempre debería ser el desechar la información no metafórica. Más de un psicólogo puede echar el grito en el cielo sobre qué criterio discrimina qué material se puede o no desechar. Pues bien, de momento vamos a esquivar el tan manido tópico de que la interpretación es un arte (apesta a sugestión y pseudociencia), para establecer que el cerebro también (y no únicamente) almacena información sensorial.
Es lógico admitir que en el sueño pueden aparecer (y de hecho así sucede) restos diurnos que -si bien no arrojan mucha luz sobre posibles contenidos latentes-, pueden ser colocados como actores que hablen de la existencia de un segundo discurso. O puede que no, puede tratarse tan sólo de acontecimientos que, bien por su impacto afectivo, bien por su cualidad de llamativos o sorprendentes (entre otros factores), han quedado impresos en nuestra memoria sin necesariamente implicar procesos subyacentes. De ésta segunda explicación muchos psicólogos cognitivos podrán hablar con mayor conocimiento (y mucho mayor interés, me consta) que el que subscribe.
Si bien resulta lógico, de cara a una posterior interpretación, obviar de antemano dichos restos diurnos (que se dibujan casi como ecos sensoriales de la experiencia cotidiana), debemos ser cautos por si alguno de ellos no ha tomado repentinamente un protagonismo del que carecía en la vigilia. ¿Y si el caniche moteado con el que nos hemos cruzado por la tarde aparece de nuevo en la madrugada, pero esta vez destrozando un vestido de novia? No hace falta ser un freudiano ortodoxo para contemplar el abanico de posibles interpretaciones que abre dicha metáfora (lo que se impone es cautela a la hora de cerrar dicho abanico y no caer en sobreinterpretaciones de principiante).
13 febrero 2009
El Goce (IV). La némesis del Goce
Del otro lado del goce se encuentra La ley, que lo acota y delimita. La libertad de uno acaba donde empieza la de los demás. Y bajo esta máxima se libra una batalla constante entre nuestro narcisismo y el imaginario social que nos ampara.
El goce inicial no consistía más que en la aspiración a un plus de placer; mas para exiliar de dicho nirvana al individuo y arrojarle a lo social, todo un corolario de preexistentes leyes simbólicas (herederas a su vez del Nombre Del Padre), estrangulan dicha pretensión confinándola a una cárcel preconsciente.
Reza el mitema que existió un Uno que dijo no a la castración, un Uno primitivo, padre de la horda y fundador del simbólico; todo él falo, todo él goce. En “Tótem y tabú” Freud nos invitó a contemplar en dicho mito (el del asesinato del Padre de la Horda) la génesis de nuestra esencia social, el origen de la primera Ley con la interdicción de acceso al goce a todos los futuros descendientes de aquel Uno.
Los matemas correspondientes:
Continuar leyendo ▼Esta ley se encuentra encapsulada en el inconsciente social: “La idea del goce como un exceso intolerable del placer, se revela en el sentido común en expresiones como ‘morirse de risa’, ‘destornillarse de risa’; o en el caso de la sexualidad, está también la idea que se expresa en francés de la pequeña muerte para referirse al orgasmo. En el sentido común, asoma pues la idea de un placer mortífero, intolerable, cuyo atravesamiento nos situaría en las puertas mismas de la locura o la muerte.” [1]
Y, de hecho, el posicionamiento respecto al goce define igualmente nuestra estructura intrapsíquica:
"La inclusión en la sociedad implica pues una pérdida de goce. La autoridad y la ley lo limitan. Es un hecho, como ya se vio, que un placer “excesivo” desestructura nuestra subjetividad y nos precipita como formación defensiva en la camisa de fuerza de la neurosis obsesiva.
El neurótico obsesivo se distancia de su propio goce. De un goce que amenaza desbancarlo como sujeto convirtiéndolo entonces en mera voracidad sin límites. De ahí la necesidad de una defensa frente al ascenso en el goce. La rigidez es una forma de controlar el exceso traumático del goce. La seriedad mortífera. El amortajarse en la investidura simbólica.
En cambio, un goce doloroso nos hace sentir objetos del goce del Otro, objetos manipulables. Entonces, lo que corresponde, es el asco hacia ese goce que nos incita a trocarnos en meros objetos. Estamos hablando de la histeria."
En resumen, el goce es un vestigio de la relación originaria con la madre, del mismo modo que su antítesis, la castración, nos remite a la ley paterna y al ingreso en lo social. El goce es una melancólica e innecesaria vuelta al pasado; es la gasolina del neurótico que, habiendo perdido su lingote de oro, rememora su tragedia al tiempo que consume un futuro no utilizado, jamás jugado.
“La oposición entre goce y castración es fundamental puesto que esta oposición es el eje sobre el que se articula la dirección de la cura. El sujeto debe renunciar al goce a cambio de una promesa de otro goce que es propia de los sujetos de la ley. El goce originario, el goce de la cosa, anterior a la ley, es un goce maldito que deberá ser sustituido por una promesa de goce fálico, de un goce mesurado por la castración, entendida como toma de conciencia, internalización, de los límites reales y morales del goce.
La ley, nos separa de la madre y del goce que se pone en juego en la fusión con ella. La ley separa, pone al nombre-del-padre en ese lugar de omnipotencia, ordena desear, concertar. El amor es el sentimiento encargado de suplir la inexistencia de la relación sexual y de reaportar el goce al que se debió renunciar.”
El goce es un abono que en el pasado fue sustancia viva pero en el presente se ha descompuesto y adquirido nuevas características. Las cartas que no jugamos activamente en el ahora formarán la baza del goce futuro; los “debería…”, los “tendría…” no son más que antiguos lingotes que, solo después de haber sido robados, adquieren plena funcionalidad para edificar patológicos castillos de queja y arrepentimiento.
Como decía Gabriela Mistral, la experiencia es un billete de lotería comprado después del sorteo. Esto, no obstante, no justifica el no seguir jugando.
Una vez más, adjunto el archivo relativo a las últimas entradas: “Goce.pdf"
11 febrero 2009
El Goce (III). Esopo
Un avaro, convirtiendo en oro toda su fortuna, fundió con el metal un lingote y lo enterró en cierto lugar, enterrando allí, a la vez, su corazón y su espíritu. Todos los días se dirigía a ver su tesoro.En esto, le observó un hombre, adivinó su suplicio y, desenterrando el lingote, se lo llevó. Cuando poco después volvió el avaro y halló el escondrijo vacío, se puso a llorar y a arrancarse los cabellos.Un vecino que le vio lamentarse de tal manera, después de informarse del motivo le dijo: No te desesperes así, hombre, porque al fin y al cabo aunque tenías oro no lo poseías verdaderamente. Agarra una piedra, escóndela donde estaba el oro y figúrate que es oro; la piedra servirá para ti como si fuera el oro mismo, pues a lo que veo cuando lo tenías enterrado no utilizabas para nada esta riqueza.
(Nada es la propiedad sin su disfrute)
“El goce es la sustancia vital que se ’retuerce’ en su insatisfacción, que pugna por realizarse, sin tomar en cuenta al otro y la ley. La carne del infante es ya desde un inicio un objeto para el goce. Ese infante podrá ser ‘gozado’ fuera de las coordenadas del deseo y la ley. No obstante, ese infante tendrá que identificar su lugar en el Otro, en el sistema sociosimbólico. Es decir, podrá constituirse como sujeto en la medida en que internalice los significantes que proceden de ese Otro, que siendo seductor y gozante está al mismo tiempo mediatizado por las propias interdicciones que lo constituyen. La madre, por ejemplo, puede gozar de su bebé considerándolo una posesión a la que puede disfrutar a su antojo. No obstante, esa madre, con su potencial seductor y gozante, contiene también a la ley y su prohibición del goce, por lo que su tentación de usufructuar el cuerpo de su hijo, se verá refrenada. De esta manera, en vez de persistir en el trato de su bebé como objeto de goce, comenzará a autolimitarse, a interpelarlo como sujeto, a reconocerlo como un agente en ciernes, dentro de los intercambios simbólicos.”[1]
09 febrero 2009
El Goce (II). La génesis

06 febrero 2009
El Goce (I). Introducción
Concepto difícil donde los haya, el goce psicoanalítico dista enormemente del concepto popular; allí donde en la calle es considerado como una manifestación de placer y satisfacción consciente, la teoría analítica lo reserva como un rudimento del déficit, a menudo como un embajador de la queja y el recorte.
Pese a que Freud ya intuyó su oculto funcionamiento en instancias inconscientes, debemos a Lacan toda la articulación teórica que a posteriori se articuló sobre este incómodo concepto: El goce fálico, el goce del Otro… goce masculino y goce femenino respectivamente; un fenómeno universal hilvanado al lenguaje y entrelazado con la cadena significante, con la perpetuidad de la demanda y con la repetición.
No obstante navegar por aguas lacanianas nos dirige a extraños puertos, pues toda la teorización del goce se dibuja como un territorio a menudo hermético, de dificilísima comprensión, sospechosamente lejano cuando debiera ser (como lo fue para Freud) económicamente intuitivo.
De hecho y con posterioridad, gran parte de la escuela lacaniana ha construido su corral en torno a la hermenéutica del goce, cacareando oscuros teoremas y encriptando aún más un mensaje de por sí complejo, un concepto del que exigen usufructo. Desde aquí denunciamos el abuso teórico, y como alternativa (tampoco somos especialmente originales) proponemos un cambio de rumbo a las antiguas cartas de navegación, un retorno a Freud.
Y en dicha empresa embarcaremos en las próximas entradas.
04 febrero 2009
Can Cerberos, el guardián de las tópicas
 Moviéndonos cautelosos entre las tópicas freudianas, y siguiendo con la intervención, ¿en qué nos centramos? ¿Modificamos la estructura inconsciente de la personalidad o rectificamos los rasgos de carácter conscientes?
Moviéndonos cautelosos entre las tópicas freudianas, y siguiendo con la intervención, ¿en qué nos centramos? ¿Modificamos la estructura inconsciente de la personalidad o rectificamos los rasgos de carácter conscientes?02 febrero 2009
El reverso de la Navaja de Ockham
 La navaja de Ockham (o principio de economía o de parsimonia) hace referencia a un tipo de razonamiento basado en una premisa muy simple: en igualdad de condiciones la solución más sencilla es probablemente la correcta. El postulado es Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, o “no ha de presumirse la existencia de más cosas que las absolutamente necesarias”.
La navaja de Ockham (o principio de economía o de parsimonia) hace referencia a un tipo de razonamiento basado en una premisa muy simple: en igualdad de condiciones la solución más sencilla es probablemente la correcta. El postulado es Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, o “no ha de presumirse la existencia de más cosas que las absolutamente necesarias”.Resulta evidente que según la corriente psicoanalítica la personalidad bebe de variables difícilmente observables. Allí donde la navaja de Ockham aconseja rendirse ante la evidencia más plausible y coherente, y centrar el área de estudios en la superficie del iceberg, el psicoanálisis propone desplegar todo un equipo de submarinistas, buscando vestigios sumergidos en un más allá de la evidencia.
“…no ha de presumirse la existencia de más cosas que las absolutamente necesarias”
De acuerdo con la premisa, pero ¿quién estipula cuáles son las variables absolutamente necesarias? Ahí entramos en la polémica que, desde Kant en su crítica a la razón pura hasta el propio Einstein con su teoría de la relatividad, han venido sosteniendo autores que se auto-posicionan más allá del constructo de Ockham.
Adentrándonos un poco más en dicha polémica, en el lado antitético al principio de parsimonia nos encontramos con el principio de plenitud. Según éste, “todo lo que sea posible que ocurra, ocurrirá” y, pese a lo arriesgado de sus bases, sirve de marco teórico para la moderna física cuántica, la teoría del caos, los estudios de antimateria, la teoría de cuerdas, la hipótesis del multiverso, el análisis de fractales…
Volviendo a terrenos psicológicos, y recuperando a Kant en un fragmento de su crítica a la razón pura: “la variedad de seres no debería ser neciamente disminuida”. De hecho, el conductismo ha sido finalmente derrotado por el cognitivismo, un nuevo paradigma que postula que, más allá de la realidad objetiva, más allá de lo observable y cuantificable, lo verdaderamente relevante es la vivencia subjetiva de dicha realidad. De esta forma, la primera década del siglo XXI ha visto renacer el análisis de la personalidad desde un prisma multi-dimensional, por lo que el interés por las variables inconscientes ha vuelto a emerger con fuerza.
30 enero 2009
Yo consciente, Yo inconsciente
 En lo referente a la producción sintomática, y para añadir mayor complejidad al conjunto, la personalidad del Yo inconsciente no necesariamente debe coincidir con la del Yo consciente. De hecho, demasiado a menudo nos encontramos con que, por uso y abuso del mecanismo de represión, ambos caracteres se nos presentan diametralmente opuestos, en una suerte de formación reactiva.
En lo referente a la producción sintomática, y para añadir mayor complejidad al conjunto, la personalidad del Yo inconsciente no necesariamente debe coincidir con la del Yo consciente. De hecho, demasiado a menudo nos encontramos con que, por uso y abuso del mecanismo de represión, ambos caracteres se nos presentan diametralmente opuestos, en una suerte de formación reactiva.Continuar leyendo ▼
Por circunscribir un poco aquello que nos define, deberíamos establecer como punto de partida que la estructura neurótica (el que uno sea predominantemente obsesivo, fóbico o histérico) se halla firmemente afianzada en terreno inconsciente. Sobre ella se articulan (y aquí entra en juego lo consciente y propositivo) capas y capas de maquillaje yóico, de barniz social, y de distintas lacas protectoras. A menudo esta envoltura cumple una función adaptativa y, por poner un ejemplo, puede compensar la caracterología obsesiva de base (retraída y antisocial), con algunas pinceladas de rasgo histeriforme. El individuo resultante puede ser depositado en el escenario satisfecho de las correcciones que ha aplicado en su guión, temporalmente alejado del síntoma originario.
De esta guisa, las combinaciones son infinitas: fóbicos emprendedores, histéricos contrafálicos… La puesta en escena del gran carnaval del consciente, el registro imaginario, es la perfecta mascarada donde exhibir aquello que nos hemos creído ser, aún a riesgo de silenciar aquello que realmente somos. Camuflados bajo capas y capas de mala memoria, ingenuidad e ignorancia, jugamos activamente nuestros fantasmas mientras pasivamente somos jugados por nuestra estructura.
De este modo, no nos debería sorprender que la primera medida que tome nuestro terapeuta sea la de aplicar un decapante.
Se recomienda consultar una entrada anterior, relativa a la teatralidad del imaginario.
28 enero 2009
El síntoma a la luz de las tópicas
 Como hemos podido intuir en la entrada anterior, habrá casos en los que ni siquiera se conforme el signo lingüístico (y el propio Yo reniegue de su paternidad), o bien que, una vez constituido y avalado, no sea debidamente consensuado por el censor moral.
Como hemos podido intuir en la entrada anterior, habrá casos en los que ni siquiera se conforme el signo lingüístico (y el propio Yo reniegue de su paternidad), o bien que, una vez constituido y avalado, no sea debidamente consensuado por el censor moral.- Procesos secundarios de inhibición, desplazamiento o aplazamiento de la descarga: Terreno abonado para los caracteres obsesivos; Bajo la etiqueta diagnóstica de masoquismo moral, sentimiento de culpa inconsciente, neurosis de fracaso, inhibición o retentividad, la libido ve cortocircuitada su expresión erótica en el exterior.
- Procesos secundarios de ligazón de la energía: Como hemos visto anteriormente, problemas en la ligazón de la libido con una representación pueden provocar que ésta última se juzgue intolerable, se reprima, y quede consecuentemente liberado el cuantum libidinal que, huérfano, despersonalizado, será subjetivamente percibido como angustia difusa.
- Procesos secundarios de temporalidad: Aquí se englobarían sintomatologías en las que la libido no es puesta en escena en el momento adecuado; bien porque es periódicamente revivida (repeticiones patológicas o neurosis de destinado), bien porque emerge a espaldas del Yo (fenómenos de regresión u otros avatares transferenciales).
- Procesos secundarios relativos al objeto: Todo un universo de posibilidades sintomáticas, la metonimia del deseo puede hacer que el objeto depositario del cuantum libidinal no sea el más adecuado. En un abanico casi infinito, aquí se englobarían la mayoría de las elecciones de objeto equívocas, los problemas y la insatisfacción con respecto a la pareja, patologías relacionadas con el narcisismo y, en último extremo, incluso perversiones. Les remito a toda una serie de entradas relacionadas con los equívocos posicionamientos de pareja.
26 enero 2009
El preconsciente: oficina oculta
 A diferencia de la anarquía que definía al inconsciente de la primera tópica (el Ello de la segunda), regido por el principio del placer y los procesos primarios, el preconsciente se nos dibuja como un departamento antagónico. En este entresuelo latente de nuestra conciencia trabajan burócratas y censores; que acotan, subliman y organizan la libido del sótano (cuando no la reprimen y la devuelven al remitente).
A diferencia de la anarquía que definía al inconsciente de la primera tópica (el Ello de la segunda), regido por el principio del placer y los procesos primarios, el preconsciente se nos dibuja como un departamento antagónico. En este entresuelo latente de nuestra conciencia trabajan burócratas y censores; que acotan, subliman y organizan la libido del sótano (cuando no la reprimen y la devuelven al remitente).Una vez se conforma un signo lingüístico (una unión nunca azarosa de un significante y un significado, de una huella mnémica y un afecto), éste deberá ser reconocido por la identidad de pensamiento, necesitando ser apadrinado por un Yo inconsciente que certifique reconocer su autoría y procedencia, supervisando que no se trata de un delirio que haya irrumpido desde lo real. De esta forma, tutelado por el Yo, un primer producto elaborado (con la libido inicial como principal ingrediente) es reconocido como pensamiento o ensoñación.
No obstante el Yo no es el único burócrata en el departamento preconsciente. Pese a ser responsable de un primer reconocimiento del producto, por encima de él se encuentra un supervisor con poder de veto: el superyó. El mero hecho de que un signo lingüístico sea apadrinado por el Yo, que sea reconocido como pensamiento propio, no es condición suficiente para que éste ascienda a la conciencia. De hecho, a menudo el criterio moral superyóico invalida la identidad de pensamiento anterior y reniega de su autoría (atribuyéndosela a un otro en un proceso denominado proyección), o bien diferentes filtros de sentimiento de culpa impiden la distribución consciente de un fantasma o fantasía.
De esta forma, podríamos convenir que, una vez conseguido el apadrinamiento yóico, el signo lingüístico aún deberá obtener el cuño de certificación simbólica. Sólo de esta manera (ya reconocido y juzgado como adecuado) podrá promocionarse al rango de conciencia, desde donde se manifestará por la vía del pensamiento, del lenguaje o del acto.
No obstante, como veremos en la próxima entrada, esta no es la única vía de manifestación libidinal.
21 enero 2009
Primera Tópica: El inconsciente sustantivo
 En las próximas entradas pretendo retomar el concepto de las tópicas freudianas, su nacimiento teórico, su formación psico-genética, así como los procesos que subyacen a todo el complejo aparataje intrapsíquico. A tal fin, aconsejo que éste y las próximas entradas sean leídas con el siguiente gráfico a mano (al cliquear encima se agranda y permite su descarga). Un saludo.
En las próximas entradas pretendo retomar el concepto de las tópicas freudianas, su nacimiento teórico, su formación psico-genética, así como los procesos que subyacen a todo el complejo aparataje intrapsíquico. A tal fin, aconsejo que éste y las próximas entradas sean leídas con el siguiente gráfico a mano (al cliquear encima se agranda y permite su descarga). Un saludo.Freud sistematizó su teoría (de un modo metapsicológico) en la denominada primera tópica, allá por los últimos años del siglo XIX. La primera tópica perseguía localizar y circunscribir los diferentes sistemas intrapsíquicos, y a tal fin el fundador del psicoanálisis delimitó los campos del inconsciente, el preconsciente y el consciente.
Esta primera presentación en sociedad del concepto de inconsciente sigue vigente en la teorización y práctica psicoanalítica actual; esto es: la llegada de la segunda tópica (allá por 1920 y que próximamente abordaremos en otra entrada) no invalidó en modo alguno a la primera. En este marco inicial, el inconsciente se nos dibuja como un topos aislado, un lugar primigenio (y quizá filogenético) donde moran los instintos más elementales y desde donde parten las pulsiones.
Continuar leyendo ▼
Tirano necesario, todo él motor libidinal y foco de pulsiones eróticas y de autoconservación, todos los inconscientes se asemejan en su esencia. No hay inconscientes castrados, no hay inconscientes faltantes… no hay inconscientes que alberguen siquiera la ideación de enfermedad o muerte. Ajeno a las guerras simbólicas que se juegan en el piso de arriba, el inconsciente se posiciona en un más allá de los dilemas de la personalidad individual: siempre proactivo, siempre afiliado al falo.
Este inconsciente no se forma ni se conforma. ES y EXISTE en su absurda ignorancia, ajeno al cogito cartesiano. Hermanado de serie con la fisiología y nuestro propio soma, esta quintaesencia del ser se muestra incómodamente idéntica al de otras especies animales y, como ya se encargó de evidenciar Freud en su época, es completamente inaccesible a la conciencia y al análisis. Inexpugnable.
Hasta aquí la vertiente del inconsciente de la primera tópica en su cualidad de motor pulsional, a modo de extraño habitante de nuestra psique con anterioridad a que se conformara nuestro propio Yo. Podríamos decir que, si bien lo social y el lenguaje preexisten al sujeto, su inconsciente (el Ello de la segunda tópica) también nos preexistió antes del advenimiento de nuestra propia autoconciencia. Y nos subyace.
Siempre subyace.
Mas llega el momento (estadio del espejo y metáfora paterna mediante) en el que se produce el Big-Bang de nuestra existencia individual. Tras la Bejahung y el acatamiento a regañadientes de la ley precursora, el sujeto (por primera vez sujeto) se ve compelido a exiliar su omnipotencia y su esencia fálica fuera de campo, y a tal fin se produce una primera represión (represión originaria constituyente - ROC) que inaugura la función del inconsciente como almacén. El primer significante en ser extraditado a ese otro campo (significante unario o S1) no deja de ser el propio falo, un constructo que ya no podrá ser reclamado por el individuo pero que, atrincherado en los sótanos del psiquismo, gobernará desde el anonimato todos sus actos conscientes.
Paralelamente a esta represión originaria (repetimos: constituyente) el niño vive el proceso –inaugurando su subjetividad yóica- como una frustración que anclará dicha significación y vivencia castrante en el simbólico (-φ al preconsciente, a fin de cuentas no se puede almacenar la falta en un inconsciente que la desconoce). De esta forma y en resumen, de un golpe el significante unario (el falo) se reprime e inaugura el inconsciente reprimido, al tiempo que un primer significado, una primera vivencia (la castración resultante de su experiencia de frustración), habita inauguralmente el simbólico hasta entonces inexistente. De este paradójico equilibrio surge un Yo que se posiciona a caballo entre la omnipotencia en el exilio y la aceptación de las leyes desde el simbólico. Cual fénix, de la muerte de la omnipotencia y la certeza nace el individuo…
…como pago, toda una existencia vagando entre la subjetividad y la duda.
Volviendo al inconsciente de la primera tópica, con independencia de los avances yóicos e individuales del sujeto que le acoge, dicho inconsciente continúa con su afán erótico de dar salida urgente a todas las cargas libidinales, de despachar en forma de pulsión toda la tensión interna impidiendo que ésta se acumule. Por contra, el golpe de estado que se ha declarado en el exterior hace que al inconsciente se le acumule la faena: muchos de los paquetes que se envían al piso superior son devueltos sin siquiera ser entregados, con lo que al tiempo que el sótano alberga toda una infraestructura de producción, también se ve obligado a destinar cada vez más espacio a tareas de almacenaje… En un ejemplo que raya lo infantil, del buen balance entre entradas y salidas, entre stock y producción, depende en gran medida la salud mental de todo el “edificio”.
Lo reprimido vuelve…
Y es que el espacio dedicado a tareas de almacenaje es limitado, y periódicamente antiguas remesas de paquetes devueltos vuelven a ponerse en circulación, reenviándose a los pisos superiores pero ésta vez sin destinatario. Convertidos por su confinamiento en cartas-bomba, con un mensaje caducado pero aún deseoso de hacerse escuchar, los significantes reprimidos vuelven a un preconsciente que desconoce dónde ubicarlos. Todo el departamento de administración simbólica se ve colapsado por la nueva remesa anónima. ¿El resultado?
…en forma de síntoma.
Apartándonos de la metáfora, un síntoma no deja de ser la simbolización de un significante huérfano, un intento desesperado de dotarle de significación y depositarlo en el exterior, todo ello con independencia de que el Yo consciente lo perciba de forma displacentera.
19 enero 2009
Lucidez (III). La insoportable levedad del ser
 El ser humano es frágil por naturaleza. Dentro de los corrillos sanitarios (en esos lugares que, entre cafés y chistes negros, tienen prohibido el acceso los "afortunados" pacientes), los médicos bromean que –de saber la realidad de cuán expuesto está a la muerte, sobre cuán ignorante es la medicina a la mayoría de las enfermedades- el individuo de a pie estaría horrorizado ante lo fortuito de su existencia.
El ser humano es frágil por naturaleza. Dentro de los corrillos sanitarios (en esos lugares que, entre cafés y chistes negros, tienen prohibido el acceso los "afortunados" pacientes), los médicos bromean que –de saber la realidad de cuán expuesto está a la muerte, sobre cuán ignorante es la medicina a la mayoría de las enfermedades- el individuo de a pie estaría horrorizado ante lo fortuito de su existencia.(Fragilidad).
Volviendo a la clínica psicoanalítica, con excepción de la histeria de conversión (legítima anfitriona de la mascarada imaginaria), tanto la histeria de angustia como la neurosis obsesiva presienten –ya no una presencia- sino a la ausencia agazapada entre los apuntalamientos del decorado. Se trata de dos maneras de intuir dicha evidencia, dos formas de cohabitar con el vacío que -bien por la vía de la angustia, bien por la de la lucidez- hace a estos individuos especialmente sensibles a la letra pequeña.
Allí donde la fobia huye de un vacío del que no puede zafarse, la neurosis obsesiva deambula traviesa por el horizonte de sucesos que conforma su perímetro. Allí donde la neurosis de angustia se aqueja de horror vacui, el obsesivo juguetea con los infinitos y fantasea –nihilista- con destruir o crear universos. Allí donde el “¿y si?” del fóbico convoca monstruos, el “¿y si?” se ha convertido en la forma última de comprender el mundo para el obsesivo, que a su vez queda atrapado en infinitas combinatorias. Por último, allí donde el obsesivo juguetea travieso con la omnipotencia de pensamiento y el solipsismo (asesinando en su afán a la restante humanidad), el fóbico se rodea de humanidad para garantizarse la credibilidad de su propia existencia.
Habitantes limítrofes del –φ.
De hecho, no mantener la distancia de seguridad con dicho agujero (resistente a la simbolización) es una de las prototípicas causas de cierto deslizamiento en el cuarto nudo. Sin salir de la acomodaticia neurosis -pero visitando el lado más exacerbado del rasgo- sobre todo la población obsesiva puede (afortunadamente en casos muy minoritarios) rozarse el delirio de autoreferencia. En nuestra clínica recordamos el caso de un paciente que se acercó demasiado a los límites reales del vacío. En un cuadro que nos vino remitido como psicosis esquizofrénica, el muchacho estaba convencido de haber “muerto el (anterior) lunes”. Sin meternos en el proceso terapéutico (que podemos desarrollar en un futuro para quién así lo desee), se trataba de un desliz metafórico en un sujeto obsesivo cercano al TOC, que a lo largo de las sesiones arribó sorprendentemente el puerto de la neurosis.
Saliendo de la siempre problemática área border-line (quizá nunca mejor dicho que en el tema que nos ocupa), la lucidez (obsesiva) se caracteriza por una sensación de haber traspasado un límite implícito, de haber recorrido un sendero más allá de las señalizaciones y, en el proceso, haber roto irreversiblemente un resorte que mantenía la cotidianidad dentro de su cualidad de creíble y confiable. En una fenomenología que nos acerca sospechosamente al temor a la afánisis (les remito a este problemático concepto), la inconsciente omnipotencia del sujeto pone en tela de juicio la propia capacidad deseante del individuo, que se siente desubicado (sobre todo afectivamente) del imaginario pero extrañamente cercano a una verdad incómoda.
La sesión con mi paciente derivó (no podría ser de otra forma) al mito de la Caja de Pandora. Al preguntarle sobre qué pensaba encontrar dentro, si creía que la esperanza aguardaba a modo de bálsamo último y reparador, subrayó su carácter lúcido y (evidenciando las lecturas lacanianas que frecuenta durante el fin de semana) contestó:
Una vez más, y para finalizar con estas entradas dedicadas al concepto de lucidez, adjunto el documento íntegro en formato .pdf. Un saludo.
16 enero 2009
La maldición de la lucidez (II). La falta
 Vamos allá, entremos en teoría.
Vamos allá, entremos en teoría.La falta es, pues, un agujero necesario, el silencio que articula y da sentido a las cadenas significantes. La falta (la castración, el -φ), se convierte en una compañera de viaje a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo. Gracias a dicha ausencia –a dicha hiancia- el motor pulsional se pone en marcha invitándonos al equívoco juego del deseo. Más allá, el lenguaje se impone como una necesidad para que nosotros (ya cautivos de dicha incomplitud, de dicha deficiencia estructural) dispongamos de un lugar significante (un ágora social) dónde depositar nuestras demandas.
Sólo de este modo, escindidos, agujereados y castrados, comenzamos a dibujarnos como individuos prosociales, en las antípodas del autismo y de la certeza psicótica pero bajo la hégira de la duda y la incertidumbre.
Dicho agujero (vestigio de real puro pero morador de nuestro simbólico más insospechado) será cubierto por estratos de consciencia e imaginario. El falo, exiliado fuera de juego por un Padre simbólico que no volvió a coincidir con el Padre imaginario, es atribuido a otros objetos exteriores, convirtiéndose en la moneda de cambio (el agalma) de todo un corolario de relaciones sociales y personales.
Si a esto le añadimos la problemática edípica, todos somos hijos aguardando un reencuentro, renegando de una falta que –pese a todo- nos obliga a continuar con nuestra particular diáspora. "Uno sabe pero se olvida de que sabe, ésa es la manera de convivir con la lucidez. Pero la cosa se complica cuando uno no puede olvidar. El despertar de la lucidez puede no suceder nunca, pero cuando llega, si llega, no hay modo de evitarlo; y cuando llega se queda para siempre. Cuando se percibe el absurdo, el sinsentido de la vida, se percibe también que no hay metas y que no hay progreso. Se entiende, aunque no se quiera aceptar, que la vida nace con la muerte adosada, que la vida y la muerte no son consecutivas sino si-multáneas e inseparables."
Definida la falta (presuntuoso ejercicio de nomenclar el vacío, casi a modo de DZwG rorschárica), en la próxima entrada retomaremos el esquivo concepto de lucidez.
14 enero 2009
La maldición de la lucidez (I)

El otro día una paciente me regaló un saber, una reflexión, un trozo de conocimiento que engrosará el montante de supuestos saberes que otros pacientes me atribuirán. Resulta paradójico que un analista se construya con restos de la deconstrucción de sus analizados. Es lo que hay.
"Uno sabe pero se olvida de que sabe, ésa es la manera de convivir con la lucidez. Pero la cosa se complica cuando uno no puede olvidar. El despertar de la lucidez puede no suceder nunca, pero cuando llega, si llega, no hay modo de evitarlo; y cuando llega se queda para siempre. Cuando se percibe el absurdo, el sinsentido de la vida, se percibe también que no hay metas y que no hay progreso. Se entiende, aunque no se quiera aceptar, que la vida nace con la muerte adosada, que la vida y la muerte no son consecutivas sino simultáneas e inseparables. Si uno puede conservar la cordura y cumplir con normas y rutinas en las que no cree, es porque la lucidez nos hace ver que la vida es tan banal que no se puede vivir como una tragedia. Es un don y un castigo, está todo en la palabra: lúcido viene de Lucifer, el arcángel rebelde, el demonio; pero también se llama Lucifer el lucero del alba, la primera estrella, la más brillante, la última en apagarse. Lúcido viene de Lucifer y Lucifer viene de luz y de ferous, que quiere decir “el que tiene luz”, el que trae la luz que permite la visión interior, el bien y el mal, todo junto; el placer y el dolor. La lucidez es dolor. El único placer que uno puede conocer, el único que se parecerá remotamente a la alegría, será el placer de ser consciente de la propia lucidez: el silencio de la comprensión, el silencio del mero estar. En esto se van los años, en esto se fue la bella alegría animal. Pizarnik: genial. El lúcido puede seguir viviendo mientras conserve el instinto de la especie, el impulso vital. Es muy posible que, con los años, esa fuerza oscura e instintiva se pierda. Es necesario entonces apelar a algo parecido a la fe; hay que inventarse un motivo, una meta que nos permita reemplazar el impulso animal perdido por una voluntad fríamente racional. Pero esa voluntad es muy difícil de mantener. De repente, sin motivo, se va, se apaga, desaparece. Es entonces cuando se sigue o no se sigue, se puede o no se puede. Y si no se puede no hay culpa. No importa el amor de los otros ni el amor que uno siente por ellos: si uno no sigue, todo sigue sin uno y sigue igual. Todo pasa, pasa la ausencia. Se conoce la muerte antes de morir, es un final antiguo, un final muy común, es un final deseado que se espera sin temor porque uno lo ha vivido ya muchas veces. Todo da igual."
Para disponer de todas las cartas sobre la mesa, la ca(u)salidad quiso que la misma paciente, en la siguiente sesión, me preguntara por el concepto de “hiancia” (por lo visto, alimenta traviesa sus fines de semana con lúcidas lecturas lacanianas).
Hasta aquí por hoy, en la próxima entrada entraremos en teoría.
12 enero 2009
Esquema Lambda (VI): La S barrada, la S deseante
 En un último ejercicio de abstracción, el inconsciente queda representado en el esquema Lambda como una S mayúscula pero, ¿por qué barrada?
En un último ejercicio de abstracción, el inconsciente queda representado en el esquema Lambda como una S mayúscula pero, ¿por qué barrada?Por partes. La primera demanda dibujará lo faltante, y la Spaltung arrojará el falo a las galeras de lo reprimido en el niño. A partir de ese momento, el infante comenzará a hilvanar demandas en un proceso que, primero, inaugurará el inconsciente, segundo, hará necesario acatar la primera ley (la de dominar el lenguaje y someterse a las leyes de su construcción), y tercero, por extensión, el niño iniciará su andadura por el imaginario de lo social, creando nuevos lazos de comunicación e introyectando un sistema cada vez más complejo de leyes y normas.
Aquello que nos atenaza, que nos enlaza de por vida a los eslabones del discurso y la concatenación de Lambdas, que nos aliena es -paradójicamente y al mismo tiempo- aquello que nos regala un primer traje para pasear por el imaginario, que va dibujando nuestro Yo y nuestra denostada neurosis.
A fin de cuentas, cadenas que nos hacen libres, ataduras simbólicas y preconscientes que posibilitan nuestro deambular consciente.
Una vez más, y para finalizar con estas entradas dedicadas al esquema Lambda de la intersubjetividad, adjunto el documento íntegro en formato .pdf. Un saludo.
09 enero 2009
Esquema Lambda (V): El reino de los fantasmas
 Nuevamente, la supuesta intencionalidad y la consciente independencia del hablante hace aguas. Desde el paradigma psicoanalítico, toda relación, cualquier combinatoria entre un sujeto y otro, por novedosa que resulte, va a beber de fuentes inconscientes, de relaciones pasadas y a menudo estereotipadas.
Nuevamente, la supuesta intencionalidad y la consciente independencia del hablante hace aguas. Desde el paradigma psicoanalítico, toda relación, cualquier combinatoria entre un sujeto y otro, por novedosa que resulte, va a beber de fuentes inconscientes, de relaciones pasadas y a menudo estereotipadas.En fin, dando por válida la hipótesis de la repetición de las relaciones, tenemos que ser cautos al re-examinar la agenda: el por qué de nuestras amistades, lo casual de nuestra elección de pareja, por qué nuestro discurso florece con determinadas a’, mientras que se coarta y casi extingue en presencia de otras… En la línea que se dibuja entre el inconsciente y el otro, entre la S barrada y la a’, se ubicará el fantasma, a modo de metáfora sobre la elección inconsciente que tomamos en la infancia y que regulará (desde lo insabido, desde lo casual) cualquier comunicación que establezcamos con nuestro entorno.
Como hemos visto en otros seminarios, los pequeños exámenes realizados en la infancia van a determinar todas nuestras interacciones. Ser activo o pasivo, ser fálico o castrado, afiliarse al Ser o al Tener… van a ser condicionantes de la comunicación, afectando de modo decisivo qué atribuimos a causas internas o externas, qué posición desempeñamos con respecto al otro… así como a la manera en la que exhibimos nuestro palmito consciente allá en lo imaginario.
En otro frente, la evolución de nuestro superyo, el modo en el que acatamos la ley o decidimos enfrentarnos a ella, nuestro bagaje infantil con las figuras de autoridad… entre otros factores, a su vez serán determinantes de nuestra relación con la A mayúscula del Lambda.
¿Determinados? Parece que sí, pero también determinantes: El rol que asumimos y desempeñamos a su vez articula los fantasmas del vecino, en una interdependencia simbólica y casi infinita de relaciones homeostáticas. Sobre el tablero de lo social se dibujan infinitos Lambdas, que a su vez configuran a amos y a esclavos, amistades y odios, relaciones simétricas y tiranías… volviendo a Matrix, y cerrando la pescadilla obsesiva, todo un universo de atribuciones tan falsas como articulantes.
06 enero 2009
Reanudamos el rumbo
 ¡Volvemos!
¡Volvemos!Una vez pasadas las fiestas y celebraciones (que en España se extienden hasta la festividad de Reyes, el 6 de Enero), tanto Valentín como yo retomamos la dinámica del blog.
En lo que a esta página respecta, el viernes nueve continuaré con las últimas entradas relativas al esquema Lambda, y a partir de entonces el calendario de publicaciones será constante, más o menos al ritmo de los meses anteriores (3-4 entradas a la semana).
Aprovechamos también para felicitar a los lectores de nuestras páginas. Os deseamos el 2009 que os mereceis.
Un saludo.